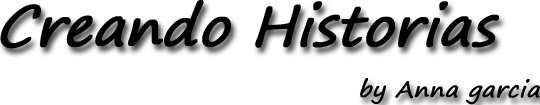Ser malabarista es un deporte de riesgo
Angie tiene hip hop a las cinco. Tom, terapia sensitiva a las cinco y media. Jonah tiene entrenamiento de hockey…
Ahora que me acuerdo, debo escribirle un correo electrónico a su tutor para concertar una entrevista con él.
A lo mejor, si Adam sale a tiempo del veterinario con Snoop, después de recoger a Jonah del entrenamiento, podría encargarse también de Angie y yo así poder centrarme en Tom…
—¡Hola, Jules! ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Tienes guardia esta noche? —interrumpe mis pensamientos April, una de las pediatras del hospital, y mi mejor amiga desde hace años.
—¿Sorpresa? Si prácticamente vivo aquí… ¿Te toca estar en urgencias?
—Ajá —contesta, dejándose caer a mi lado, en el camastro de la sala de descanso. Pone una mano sobre mi rodilla y me la aprieta en un gesto cómplice y cariñoso—. ¿Cómo va todo?
—Bien —contesto, esbozando la mejor sonrisa que soy capaz de poner ahora mismo. Pero April me conoce demasiado, así que ladea la cabeza y me lanza una mirada llena de incredulidad.
Resoplo peinándome el pelo hacia atrás con las manos. Encojo las piernas y me abrazo las rodillas, antes de volver a abrir la boca.
—Intento encajar las piezas de este enorme puzle que es mi vida.
—Qué poética, chica… —sonríe April.
—Ya ves. Si alguien me hubiera dicho que la conciliación familiar era más complicada que los exámenes del MIR, me lo habría pensado dos veces…
April me mira de forma comprensiva. Ella no sólo convive prácticamente a diario conmigo en el hospital, comparte conmigo el estrés a causa de una de las profesiones más estresantes y con más responsabilidad que existen, si no que además conoce bien mi situación personal: lidiando con tres hijos, uno de ellos con necesidades especiales, un perro pulgoso, una casa que se cae a pedazos y un marido algo irresponsable e inmaduro.
—¿Cómo está Tom?
—Bueno… parece que la terapia nueva a la que le llevamos le gusta… O, al menos, no se queja demasiado cuando le llevamos…
—No suenas muy optimista —opina, pasando un brazo por encima de mis hombros y atrayéndome hacia ella.
—Lo soy. O sea… siento sonar así… pero es que estoy agotada. Y me siento mala madre por pensarlo, pero necesito un descanso. Aunque a la vez soy realista, y sé que no puedo tenerlo. —Me incorporo, separándome de ella unos centímetros para poder mirarnos y, con las manos en el regazo, intento abrirle mi corazón de nuevo. Y digo de nuevo, porque tengo la sensación de que me aprovecho de April. La utilizo como un pañuelo de lágrimas al que aferrarme cuando lo necesito. Y, últimamente, eso sucede bastante a menudo—. Se me caen las pelotas, April.
Cuando levanto la vista, la descubro observándome con los ojos muy abiertos, totalmente descolocada. Su expresión consigue hacerme sonreír durante unos segundos. Seguramente necesite más información. Si ni yo misma me entiendo a veces, ¿cómo narices lo van a hacer los demás?
—Me siento como una malabarista a la que le han ido exigiendo más y más. Cada vez más difícil, añadiéndome más y más pelotas. Más y más problemas con los que lidiar. —Aunque intenta disimular, la cara de April expresa de repente alivio cuando parece entender mis palabras—. Y puede incluso que haya sido yo la que me he ido exigiendo. No culpo a los demás de ello, que conste. Hasta ahora, he conseguido aguantar, pero últimamente, siento que se me van cayendo las pelotas… Jonah está pasota y cada vez más distante. Sus notas han caído en picado este semestre. Angie parece vivir siempre estresada, montando dramas por todo, con cambios de humor constantes. Nos peleamos por absolutamente todo, y siento que la estoy perdiendo. Ella y yo siempre habíamos estado muy unidas, y ahora… Y Tom no… —Resoplo antes de seguir hablando, valorando que mis palabras no suenen demasiado crueles y se puedan malinterpretar. Al final, consciente de que April es la única persona que no me va a juzgar por ellas, prosigo—: Tom no parece mejorar. Sé que no se va a curar, pero hacíamos pequeños avances. Pequeñas victorias que nos consolaban. Pero de un tiempo a esta parte, parece incluso retroceder… Cada vez come menos cosas… Ahora ya no consiente la carne. Le dan arcadas. Solo quiere purés o patatas fritas. —Resoplo de forma sonora, masajeándome el cuero cabelludo con ambas manos, justo antes de hacer lo propio en mi nuca—. Para colmo, Snoop no deja de vomitar y cagarse por todas partes. Y tiene especial predilección por mi lado de la cama. Me odia. Estoy segura. Aunque te puedo asegurar que es mutuo. Odio a ese puto Gremlin.
April es incapaz de contener las carcajadas.
—Pobre bicho… Es… diferente.
—Es feo, April. Feo y antipático. Maldito el día que Adam le vio en los contenedores de basura de la calle y empezó a llevarle comida. El muy cabrito averiguó dónde vivíamos y, desde entonces, no nos lo hemos podido quitar de encima.
—Espabilado es, al menos.
—Para lo que le interesa.
—Y hablando de Adam…
—Me encanta tu sutileza… —digo. La miro de reojo y ella se encoje de hombros, dibujando una mueca en los labios con la que me confirma que la he pillado—. Pues…
Agacho la vista hacia mi regazo y miro mis manos de nuevo, mientras las lágrimas se agolpan en mis ojos de forma inevitable. Al parpadear, algunas escapan, mojando mis manos.
—Eh… Eh… —April se apresura a abrazarme, apretándome contra ella. Me encojo y me dejo consolar mientras doy rienda suelta a los sentimientos y sensaciones que llevo reprimiendo desde hace tiempo.
—Lo nuestro nunca estuvo tan mal —confieso, entre sollozos—. Él no… Ya no… me mira como antes.
Aprieto los ojos con fuerza al confesar mi mayor miedo: que Adam deje de mirarme. Puede parecer algo extraño, pero su mirada fue lo que me conquistó el primer día. No por el color azul de sus ojos, si no por su intensidad.
La primera vez que lo hizo, yo salía con el guapísimo y futuro cirujano cardiovascular Graham Bailey. Graham y yo nos conocimos en la facultad de medicina, el primer día del primer curso. Me convertí en la chica más envidiada del campus ocho meses después, cuando me pidió salir en una fiesta. Cuatro años de Bachelor’s Degree[1] y cinco de medicina general después, a punto de empezar los dos años de residencia en el hospital, nos habíamos convertido en una pareja inseparable. Todo el mundo daba por hecho que lo nuestro era para siempre, que nos casaríamos y tendríamos una vida en común llena de éxitos gracias a nuestras prometedoras carreras. Muchos incluso nos veían protagonizando la portada de la revista Medical Journal. Incluso yo lo imaginé, para qué negarlo. Nuestras respectivas familias hacían planes para una futura e hipotética boda, que imaginaban retrasábamos hasta tener nuestras carreras profesionales encauzadas.
Era todo tan perfecto…
Hasta que Adam me miró.
Estábamos paseando por Washington Square Park, rodeando la fuente, con el Arco del Triunfo al fondo, cuando Graham tiró de mi mano.
—¡Mira! ¡Vamos a hacernos un retrato juntos!
Sonriendo como una boba, sintiéndome como una princesa de cuento cuyo príncipe azul lleva en volandas alrededor de su castillo mágico, me dejé guiar por él hasta que me sentó en un destartalado taburete de plástico, frente a un tipo con un bloc de dibujo en las manos. Vestía con un jersey de lana bastante estropeado y unos vaqueros anchos. Sus zapatillas también parecían haber recorrido cientos de kilómetros. No parecía poner mucho interés en su vestimenta… como tampoco es su aspecto físico. Tenía el pelo revuelto y descuidado, de un color naranja oscuro, a juego con el de su barba. A un lado había un rudimentario cartel escrito a mano en el que ofrecía retratos a diez dólares.
—Queremos un retrato de los dos juntos —le pidió Graham, pasando un brazo sobre mis hombros, acercándome a él.
—Serán veinte dólares, entonces —contestó el chico, levantando la vista del bloc y mirando a Graham con una sonrisa amable en los labios.
—Pero ahí pone que cuestan diez dólares.
—Los retratos individuales.
—Pues yo solo te voy a pagar diez dólares.
Adam le observó impasible, sin perder el semblante en ningún momento.
—Está bien.
Y entonces posó sus ojos en mí. Me miró y juro que sentí una corriente eléctrica recorriéndome. Se me secó la garganta y creo que incluso perdí la noción del tiempo durante unos segundos. Agradecí estar sentada, porque una ligera flojera estaba afectando a mis rodillas. Durante casi veinte minutos, sus ojos, de un color azul muy claro, casi transparente, iban del papel a mi rostro sin descanso. Cuando levantaba la vista, me miraba intensamente, como nunca nadie había hecho. Sentía como si intentara memorizarme, como si cada poro de mi piel fuera único, especial y maravilloso. Me bebía a través de sus ojos. Sé que eso suena inverosímil, pero juro que era así. Intentaba engullirme a través de ellos… Sentí que me conocía más que nadie en el mundo, que podía incluso ver y leer mi corazón. Fue una sensación rara e incluso abrumadora.
Hasta que dejó de mirarme y posó los ojos en Graham. Sólo entonces sentí que volvía a respirar sin dificultad y sólo entonces pude tragar saliva y aclarar mi garganta. Nos tendió el retrato con una sonrisa afable dibujada en sus labios. Ambos posamos nuestros ojos en el papel, en el que sólo estaba yo dibujada. Y entonces me di cuenta, al instante, de que realmente me había visto. Mi pose demostraba esa incertidumbre que sentí durante todo el rato que me estuvo dibujando. Ese miedo a mostrarme, sin pretenderlo, totalmente expuesta a él. Mis labios estaban curvados formando una sonrisa contenida, incapaces de decidirse si lo que estaba sintiendo era bueno o malo. Y mis ojos… ¿Cómo era posible que me hubiera dibujado como si me entendiera? ¿Cómo había logrado fotografiarme de esa manera? Si los mirabas de cerca, tenían un brillo especial, pero si te alejabas y los mirabas en conjunto con el resto de facciones de mi rostro, eran unos ojos tímidos y contenidos, incluso tristes.
—Pero… —balbuceó Graham, cogiendo el papel con ambas manos—. ¿Dónde…?
Confundido, le dio la vuelta al papel y entonces vio un monigote trazado con cinco líneas y un círculo haciendo las veces de cabeza.
—Te dije que quería un retrato de los dos —dijo Graham, con el ceño fruncido, realmente enfurecido.
—Y yo que por diez dólares solo realizo retratos individuales.
Graham se puso en pie de golpe, agarrando al chico por el jersey. Le sacaba varios centímetros y era bastante más corpulento, así que podría haberle amedrentado fácilmente. Pero, lejos de conseguirlo, el chico no dejó de sonreír en ningún momento, mirándome incluso de reojo.
No sé realmente si fue eso lo que descolocó a Graham, pero acabó soltándole, dándole un empujón que le hizo perder la verticalidad. Arrugó con una mano el retrato y se lo lanzó a la cara, agarrando mi mano con fuerza y tirando de mí sin demasiado cuidado.
Y eso se habría quedado en una simple anécdota que contar durante una reunión de mujeres, de esas en las que se bebe mucho y se habla sobre todo de sexo, ya sea del último juguete sexual o de nuestras fantasías. Porque tengo que confesar que esa mirada fue la protagonista de mis sueños húmedos durante los siguientes años. Incluso cuando hacía el amor con Graham, cerraba los ojos e imaginaba que me miraba con la devoción de aquel tipo.
Decía que se habría quedado en una anécdota, de no ser porque, casi dos años después, cuando ya había conseguido la plaza definitiva en urgencias del Hospital Presbiteriano del Bajo Manhattan, nuestra ciudad sufrió el mayor ataque terrorista de la historia cuando dos aviones se estrellaron contra las dos torres del World Trade Center, que acabaron derrumbándose. Éramos uno de los hospitales más cercanos y recibimos a todos los pacientes que pudimos, incluso más de los que realmente podíamos atender. Todos los médicos, daba igual si éramos cirujanos de urgencias como yo, dermatólogos de planta u oftalmólogos, trabajamos sin descanso durante días, atendiendo pacientes sin desfallecer. Unos se encargaban de hacer una criba según la gravedad, otros distribuían a los pacientes por los diferentes quirófanos, habitaciones, salas de espera e incluso pasillos, y otros les atendíamos. Y así fue cómo, al descorrer la cortina de uno de los boxes, volví a encontrarme con él. Estaba sentado en la camilla, totalmente cubierto de ese polvo blanco que se adhirió al cuerpo de todo el que estaba por la zona en el catastrófico momento. Con una camisa medio rota y sucia, y aguantando un trozo de tela contra su frente, que sangraba de forma considerable, tosía con fuerza. Entonces levantó la cabeza y nuestros ojos volvieron a encontrarse. Ambos nos reconocimos a pesar de estar en un lugar y en unas circunstancias totalmente distintas a cuando nos vimos por primera y única vez.
Yo dudé unos segundos, porque no tenía sentido… El dueño de la mirada con la que llevaba años soñando en secreto, no vestía de traje ni tenía aspecto de trabajar en el World Trade Center. Él también parecía confundido, aunque bien podía deberse al estado de shock en el que debía estar.
Finalmente, después de lo que se me antojaron horas, logré recomponerme y acercarme a él.
—Soy la doctora Crane. Déjeme ver… —le pedí, quedándome a escasos centímetros.
Él alejó la tela de su frente, sin dejar de mirarme. El corte parecía profundo, y seguro que requeriría de varios puntos de sutura. El problema era que, por primera vez en toda mi carrera, me veía incapaz de atender a un paciente. Estaba tan nerviosa, que bien podría clavarle la aguja de sutura en un ojo.
—¿Necesita algo, doctora?
Milagrosamente, April asomó la cabeza por la cortina, convirtiéndose desde ese mismo momento en mi mejor amiga y confidente. Ella ejercía como pediatra, pero, como todos, intentaba echar una mano allá donde la necesitaran, y estaba perfectamente capacitada para dar unas puntadas en la frente del protagonista de mis sueños húmedos.
—¡Sí! ¡Cósele, por favor! —dije en un tono de voz mucho más alto y nervioso del que me habría gustado, justo antes de salir huyendo.
Y, de nuevo, ahí se habría acabado nuestra peculiar historia, porque, seamos realistas, en la ciudad de Nueva York vivíamos poco más de ocho millones de personas por aquel entonces, así que las probabilidades de volvernos a encontrar eran ínfimas. De no ser porque, una vez cosido, con el alta en la mano, se recorrió todo el hospital hasta encontrarme.
—¿Eres tú, verdad? —me dijo desde una punta del pasillo.
Intenté negar con la cabeza, pero entonces él sacó la billetera del bolsillo trasero del pantalón y empezó a desdoblar un papel hasta mostrármelo. Y ahí estaba de nuevo. Esa versión de mí que solo él supo ver. Yo lo miraba con el ceño fruncido, incapaz de creer que lo hubiera guardado durante todo este tiempo. Moví la cabeza poco a poco, abriendo la boca a la vez, para intentar decir algo, aunque no se me ocurría nada con un mínimo de cordura.
—Eres tú —repitió él, esta vez afirmando, sin un ápice de duda en su voz.
—Pero tú no…
Fue lo único que pude decir, casi susurrando, mirándole de arriba abajo. Él hizo lo propio, abriendo los brazos.
—Me busqué un trabajo de verdad… —dijo, y pude entrever un deje de resignación en sus palabras—. Al menos, algo que me diera lo suficiente para comer. Aunque puede que ahora me haya quedado sin él… ¿Quién sabe?
Esbozó una sonrisa de circunstancias, hundiendo los dedos de las manos en su pelo, totalmente revuelto y sucio. Parecía al borde de las lágrimas, en estado de shock. Lo que estábamos viviendo era algo que posiblemente nunca olvidaríamos, así que era totalmente comprensible.
—Siempre puedes volver a coger el lápiz… —susurre. Él volvió a mirarme fijamente, asfixiándome lentamente mientras sus ojos me traspasaban. Esbozó una sonrisa de medio lado que creó serios problemas a mi estabilidad, así que no sé siquiera cómo fui capaz de continuar—: Se te daba realmente bien. Me… encantó.
—¿Cuál de los dos? —preguntó, dándole la vuelta al retrato para mostrarme el monigote que se suponía que representaba a Graham.
Fui incapaz de contener la sonrisa, aunque al instante recordé que quizá no estaba bien reírse de tu prometido, así que agaché la cabeza y clavé la vista en mis pies. Cuando empecé a escuchar el sonido de sus pisadas acercándose, empecé a temblar. Quería huir, pero una fuerza invisible me mantenía clavada en el sitio. Luché contra ella hasta que sus pies aparecieron en mi campo de visión y sentí su respiración rozando mi piel.
—¿Él y tú aún…? —me preguntó.
Su voz me pareció mucho más ronca, su tono mucho más contenido, como si tuviera miedo de conocer la respuesta. No más que yo de responderle, eso seguro.
Asentí con la cabeza, justo antes de añadir:
—Estamos prometidos.
—Ah.
Su escueta respuesta me confirmó su decepción, y entonces yo hice algo que nunca imaginé hacer.
—Pero estamos distanciados.
—¿Cuánto?
—Él vive en Los Ángeles y…
—Lo suficiente —me cortó, justo antes de poner una mano en mi nuca y posar sus labios sobre los míos.
Mi cabeza me decía que me apartara, que eso no estaba bien. Mi corazón, lejos de escucharla, latía con más fuerza que nunca.
—Consiguió una plaza de cirujano en el mejor hospital privado del país… —susurré separando mis labios de los de él, aunque sin despegar nuestra frente, apoyando las palmas de las manos en su pecho mientras la suya seguía agarrándome de la nuca—. La idea es que yo me mude allí cuando nos casemos…
—No te vayas.
Esa fue su manera de pedirme que no me casara con Graham. Y fue suficiente como para convencerme. En cuanto le escuché pronunciar esas palabras, me agarré con ambas manos de su camisa, decidida a cometer la mayor locura de mi vida.
—Soy Adam, por cierto.
Levanté la cabeza asombrada. Acababa de conocer su nombre y estaba dispuesta a mandarlo todo a la mierda por él. ¿En serio?
—Y yo Julia. Jules, en realidad.
Pues sí. Era capaz.
Tardé un par de meses en romper mi compromiso y mi relación con Graham. Él me preguntó si había conocido a alguien, y le dije que sí. Lo que nunca le confesé fue que él le conocía. Mis padres se quedaron de piedra con la noticia e intentaron hacerme cambiar de opinión. Al fin y al cabo, seguir con Graham solucionaba mi vida para siempre. ¿Qué padre no querría eso para su hija? Pero estaba enamorada de verdad, por primera vez en mi vida, y mi madre se dio cuenta de ello cuando les hablaba de Adam, o cuando fuimos a su casa para que le conocieran. Mi hermano Randall recibió la noticia con entusiasmo, ya que nunca le cayó bien Graham.
Enseguida me mudé a casa de Adam, situada en Park Slope, Brooklyn, a escasos minutos de Prospect Park. La había heredado de su abuela, que había fallecido el año anterior.
—Es vieja y necesita muchos arreglos —me dijo sin dejar de mirarme mientras la recorrí por primera vez—. Cuidado con las escaleras. No son firmes. Eso será de lo primero que arregle. O lo segundo, porque el calentador es muy antiguo y no sale agua caliente durante mucho rato… O lo tercero, porque no podemos subir a la buhardilla ya que el suelo no es seguro, y como es el techo de la segunda planta… Imagínate qué estropicio…
A pesar de todos los problemas, yo sólo podía seguirle, contagiándome de su ilusión. Nada de eso me pareció importante. Quizá me lo hubiera tomado más en serio si hubiera sabido que, diecinueve años después, muchos de esos “pequeños arreglos” aún estarían pendientes de arreglarse. Pero tampoco tuvimos mucho tiempo libre que dedicarle a nuestro viejo y destartalado nido de amor. Primero porque preferimos invertir nuestro tiempo libre haciendo el amor en vez de pintando o cambiando cañerías. Tampoco es que la incesante búsqueda de Adam de un trabajo relacionado con el dibujo ni mis interminables guardias en el hospital nos dieran demasiados respiros.
Y cuando ambos estuvimos más o menos asentados, yo como responsable de urgencias en el hospital y él como dibujante freelance para varias publicaciones, trabajo que podía hacer en casa, me quedé embarazada de Jonah. La vida era maravillosa. Adam podía hacerse cargo del bebé y trabajar desde casa y luego, cuando yo volvía del hospital, salíamos a dar paseos interminables por el parque, cogidos de la mano. Y luego volvíamos a casa y, aunque teníamos que subir las escaleras con cuidado porque seguían sin ser firmes, y el calentador seguía regalándonos agua caliente cuando le daba la gana, por la noche veíamos una película acurrucados en el sofá y hacíamos el amor con tanta pasión como el primer día. Poco más de un año después, nació Angie, y completó nuestro mundo. Ambos pasaron a ser nuestra prioridad absoluta.
Hasta que decidimos ir a por el tercero.
Tom nació un frío veinticuatro de noviembre. El embarazo, como los dos anteriores, fue perfecto. Sin vómitos ni mareos. No engordé más de nueve kilos y pude trabajar hasta el último trimestre. Fue un bebé llorón, aunque dormía mucho. No comía demasiado y reía poco. Era inmune a carantoñas y pedorretas e incluso a las gracias que le hacían Jonah y Angie. Con Adam bromeábamos, asegurando que tenía un sentido del humor selectivo. April siempre dice que cada niño es un mundo y se desarrolla a su ritmo, y yo me agarré a eso hasta que cumplió los dos años. Aún no había pronunciado su primera palabra, ni siquiera mamá o papá. Caminaba, aunque con cierta dificultad. Pensamos que era algo patoso. Mostraba su alegría moviendo las manos sin cesar, como si aletease, y le aterraba el sonido de la cisterna del váter cuando alguien tiraba de la cadena. Se tapaba las orejas con las dos manos y empezaba a mecerse hacia delante y hacia atrás.
Así, a pesar de las reticencias de Adam, decidí llevarle a un especialista que April me recomendó, el cual no dudó en diagnosticarle un trastorno del Espectro Autista. Desde ese mismo instante, nuestras vidas empezaron a girar entorno a Tom. Después de superar el estado de shock inicial con el que nos dejó la noticia, acordamos que haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para darle el mejor futuro posible.
Y así lo hicimos. Nos centramos en Tom. Y nos olvidamos del resto, incluso de nosotros. Incluso de mirarnos como lo hacíamos antes.
—Adam está loco por ti —dice April, devolviéndome al presente de un plumazo.
—Hace meses que no nos acostamos —aseguro, mirándola muy seria.
April tarda algo en contestar, pero con toda la convicción del mundo, afirma:
—No todo se reduce al sexo. —La miro levantando una ceja porque sé que ella es la menos indicada para proclamar esa afirmación. Ella, que ha llegado a cortar con un novio que no fue capaz de darle sexo un mínimo de cuatro veces a la semana—. Está bien. Puede que sea importante, pero no lo es todo.
—El otro día me paseé por delante de él desnuda, y ni siquiera se inmutó.
—A lo mejor no te vio. —Entorno los ojos, fulminándola, y ella resopla, prácticamente claudicando—. Es que no puedo creer que un tipo que guardó un retrato tuyo en su billetera durante años te deje de querer de la noche a la mañana. No me cabe en la cabeza. Es imposible. No. No puede ser.
Agotada, me froto los ojos. Quizá April tenga razón. En realidad, sé que la tiene. Sé que Adam me quiere, pero últimamente no me lo demuestra demasiado… Puede que yo tampoco haya puesto mucho de mi parte. Sé que he estado algo estresada al ser consciente de que no puedo controlarlo todo.
—Y si tienes dudas —insiste April—, es tan fácil como hablarlo abiertamente con él. O ir a terapia de pareja. El doctor Caulfield y su mujer estuvieron yendo un tiempo a una. Se ve que les cobraba un pastón, según se quejaba él, pero, si funciona…
—¿El doctor Caulfield no se separó hace un par de meses?
—Vaya. A lo mejor no funciona tan bien —dice, apretando los labios en una mueca bastante graciosa—. Entonces, mejor habladlo por vuestra cuenta y os ahorráis la pasta.
» » »
—Necesito esas zapatillas, mamá. Es vital para mí tenerlas.
—¿En serio? ¿Tu vida depende de ello?
—Ya me entiendes.
—No. No te entiendo.
—No te hagas la tonta.
—No lo hago, Angie. Simplemente me cuesta entender porqué tener esas zapatillas es cuestión de vida o muerte para ti —digo, mientras miro por el espejo interior para echar otro vistazo a Tom. Está chasqueando los dedos sin cesar, una estereotipia[2] nueva que le hemos detectado hace un par de meses, mientras mueve la boca como si cantara, aunque sin emitir sonido alguno, y balancea el cuerpo adelante y atrás.
—¡Porque todas las tienen, mamá!
—Angie, por favor. No grites —digo en el tono más calmado posible.
Tom tiene hiperacusia[3], una dolencia muy común en las personas con autismo. Es habitual que se sobresalte y se tape los oídos por culpa del ruido de un claxon, de maquinaria pesada de cualquier obra en construcción o incluso de algún grito. Por eso, intentamos hablar siempre en un tono suave y calmado, aunque el temperamento visceral de Angie se lo pone difícil a menudo. Él lleva un gorro orejero de lana en la cabeza, tanto en la calle como en casa, porque parece sentirse más protegido con él puesto, aunque Adam y yo sabemos que es simplemente un placebo.
Angie resopla, cruzando los brazos sobre el pecho para demostrarme su enfado. Frunce el ceño y me gira la cara, perdiendo la vista a través de la ventanilla de su lado.
—Angie… Mírame…
—No.
—No es que no te quiera comprar unas zapatillas, aunque déjame añadir que me parecen aberrantemente caras. Es que te compramos las que llevas hace menos de seis meses. Y, si no recuerdo mal, también te morías por ellas.
Sabe que tengo razón, así que prefiere quedarse callada, aunque, para no dar la sensación de rendición, permanece en la misma pose indignada. Seguro que está buscando cualquier otra razón para convencerme, porque la conozco y sé que no se dará por vencida tan fácilmente, pero la dejo porque necesito este momento de silencio mientras busco un hueco donde aparcar el maldito coche. Tom tampoco soporta las aglomeraciones de gente, así que el metro no es una opción de transporte para nosotros.
Afortunadamente, hoy sólo me ha llevado diecisiete minutos encontrar un aparcamiento, y a sólo seis calles de casa. Me bajo del coche y enseguida abro la puerta trasera. Me agacho al lado de Tom, le miro con una sonrisa y le desato el cinturón. Le tiendo mi mano, que él agarra enseguida.
—Vamos a casa, ¿de acuerdo?
Tom no me contesta, pero empieza a caminar tirando de mí. Angie da un portazo al cerrar su puerta, por si acaso yo hubiera olvidado que seguía enfadada. Para su fastidio, no le hago ningún caso y cierro el coche apuntando con la llave, sin siquiera girarme. Tom camina con la vista clavada en el suelo, intentando no pisar ninguna línea de separación entre las losas, mientras empieza a contar algo. Pueden ser los coches aparcados, las puertas de los edificios por los que pasamos, los árboles plantados en la acera… incluso los pájaros que nos sobrevuelan. Nunca lo sabemos, nunca nos lo dice, pero lo hace a menudo y parece gustarle y relajarle.
—Uno, dos, tres, cuatro…
—¿Hola? ¿Te acuerdas de mí? Soy yo. Tu hija. Angie.
—¿Cómo olvidarte…? —susurro, antes de añadir—: Camina más rápido, Angie, por favor. Tengo ganas de llegar a casa.
—Veintidós, veintitrés, veinticuatro…
—¿Hablarás con papá de mis zapatillas?
Suelto el aire con fuerza, armándome de valor.
—No, no, no, no —empieza a repetir Tom, negando a la vez con la cabeza.
Al principio, Angie se queda parada mientras yo intento contener la carcajada. Tom es así. Parece estar ausente la mayor parte del tiempo, pero se entera de muchas más cosas de lo que parece.
—¡Pero, mamá! —insiste Angie.
Afortunadamente, ya he metido la llave en la cerradura de la puerta de casa y casi entro a la carrera, buscando el cobijo de estas destartaladas paredes y, sobre todo, el apoyo de Adam.
—Hola, fieras —saluda este, caminando hacia el salón para recibirnos.
Se agacha frente a Tom y este se detiene en seco.
—¿Cómo ha ido? ¿Bien? —le pregunta, asintiendo con la cabeza—. ¿Te has divertido?
Tom se muerde el labio inferior y aletea con la manos, signo inequívoco de que está contento, así que Adam levanta los dos pulgares.
—Bien hecho, colega. Puñito.
Y coloca su puño en alto a la espera de que Tom lo choque con el suyo. Es algo que le ha estado enseñando durante meses, sin perder la paciencia. Yo creía que no lo conseguiría, pero un día, de repente… ocurrió. Como ahora, que no parece estar prestándole atención, porque no mantiene su mirada, pero lo alza y lo choca. Sin más. Sin ser siquiera consciente de lo mucho que ese gesto significa para nosotros. Justo después, sube las escaleras con decisión, seguro que en busca de su inseparable IPad, saltándose el escalón que lleva suelto desde antes de que él naciera. Lo hace sin siquiera pensarlo, por inercia, sin tropezar ni una sola vez. No como el resto de nosotros, cuya media de caídas y tropezones es de dos por semana.
—¿Y Jonah? —le pregunto a Adam, que me mira alzando las cejas, antes de abrir la boca.
—Eh… No sé…
—¿No tenías que recogerle del entreno de hockey?
—¿Ah, sí?
—¿No quedamos así cuando te llamé antes? —Adam entorna los ojos y gira levemente la cabeza. No puedo creerlo. ¿Acaso no me estaba escuchando? Estábamos manteniendo una conversación acerca de un tema que le debería de interesar: nuestros hijos. —. ¡¿Estaba hablando sola?!
Adam parece sorprendido por mi enfado, hecho que aún me enciende más.
—Yo… creía que sólo tenía que llevar a Snoop al veterinario…
—¡Sólo! ¡Ese es el problema! ¡Tú sólo, tú sólo y yo todo el resto! —le grito, totalmente fuera de mí. Me doy la vuelta y vuelvo a coger el bolso—. ¡No me estabas escuchando! ¡Para nada!
—Sí te escuchaba, pero… ¿A dónde vas…?
—¡¿A dónde crees tú que voy?! ¡A buscarle! ¡Te dije que no quería que volviera solo, cargado con todos los bártulos, desde el pabellón!
—Jules, tranquila… Tiene quince años… Sabe volver solo…
—¡Adam! ¡Sé perfectamente la edad que tiene mi hijo! ¡Pero está oscuro y no vivimos precisamente en un pueblo pequeño!
—Pero él quiere…
Me doy la vuelta de golpe y le fulmino con la mirada. Parece captar el mensaje de inmediato y cierra la boca, justo en el momento en el que se abre la puerta y aparece Jonah, con cara de enfado.
—Si al final vais a pasar de mí, al menos avisadme para que no os espere como un gilipollas en la puerta —suelta Jonah, antes de subir hacia su habitación y dar un portazo al cerrar.
Agacho la cabeza, agotada, mientras el bolso se me escurre del hombro y cae al suelo.
—Ahora que nos hemos quedado solos, puede que sea el momento para que papá opine también acerca de mis zapatillas…
—¡Angie, a tu cuarto! —grito de nuevo, ya con la paciencia agotada—. ¡Y de paso ordénala un poco, que está hecha un asco!
—¡Mira! ¡Hace juego con mi vida, entonces!
Y sube las escaleras, como antes hicieron sus hermanos, pero ella pisando con fuerza en cada escalón para hacer patente su enfado, haciendo crujir la madera bajo sus pies.
En ese momento, Snoop cree necesario aportar su granito de arena y se acerca hasta mis pies. Agacho la cabeza para mirarle y, justo entonces, vomita sobre ellos. Adam le recoge a toda prisa y me mira con ojos llenos de pánico, consciente de que esto puede desencadenar la ira de los dioses.
—El… veterinario dice que debe haber comido algo que le ha sentado mal… Tenemos que coger muestras de sus heces y… pero ya lo haré yo. Quítate las botas, que yo te las limpio… —me pide, agachándose frente a mí, esquivando el vómito con Snoop aún agarrado—. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ve arriba a darte un baño. Si no sale agua caliente, avísame que lo solucionaré.
—¿Llamando por fin a un fontanero?
—Ya te he dicho que prefiero ahorrarnos ese dinero, que lo arreglaré yo. Avísame y te subiré una olla con agua caliente.
—En algo tienes razón… en que llevas años diciendo que vas a arreglarlo.
Adam alza las palmas de las manos en señal de rendición, así que me desinflo y decido hacerle caso. Lo que me preocupa es que voy a hacerle caso no porque me apetezca especialmente darme un baño, si no porque quiero perderles de vista a los cinco durante un rato.
» » »
Abro los ojos de golpe, sobresaltada. Me incorporo en la cama y entonces me doy cuenta de que aún llevo el albornoz puesto. Miro a un lado y a otro, confundida, intentando ubicarme. Alargo la mano hasta la mesita de noche para alcanzar mi teléfono móvil y entonces veo que faltan pocos minutos para las once de la noche. Agudizo el oído, quedándome muy quieta, pero no escucho nada. Rápidamente, me pongo un pantalón de pijama y una vieja camiseta de la universidad y salgo del dormitorio. Recorro el pasillo despacio y en silencio, sólo roto por la madera que cruje bajo mis pies. Abro la puerta de la habitación de Tom, la más cercana a la nuestra. Parece estar descansando plácidamente, tapado hasta la nariz con su manta, como a él le gusta, sea invierno o verano. Me acerco con sigilo y me siento a su lado en la cama. Le aparto el pelo de los ojos y le observo con ternura.
—Nuestro pequeño gran genio… —susurro.
¿Qué estará soñando? ¿Se sentirá tranquilo? ¿Estamos haciendo lo suficiente para ayudarle? ¿Es feliz? ¿Notará nuestro distanciamiento? ¿Estamos haciendo las cosas bien?
A menudo me machaco la cabeza con preguntas que no puedo responder, ni ahora, ni puede que nunca.
Levanto la cabeza y miro alrededor. Su habitación es de las pocas de la casa que está realmente acabada. Hemos intentado facilitarle las cosas al máximo, con mobiliario adaptado a él, a su altura, y las paredes llenas de los pictogramas que le ayudan con sus rutinas del día a día, todos dibujados por Adam. Esos dibujos le ayudan a seguir una rutina, como que antes de dormir nos ponemos el pijama y nos lavamos los dientes. O le ayudan a recordar cosas como el orden de la ropa al vestirse. En muchas de esas tareas necesita de nuestra supervisión, y se frustra cuando no le salen bien, algo que en su caso lo manifiesta golpeándose el mentón con el puño de su mano. Pero, a la larga, debemos lograr que las haga por inercia, sin ayuda. En días como hoy, lo veo todo tan utópico, que me cuesta no desanimarme.
Le doy un beso en la frente y salgo de su dormitorio, dirigiéndome al de Jonah. Cuando abro la puerta, le descubro con el móvil entre las manos.
—¿No deberías estar durmiendo ya? —le pregunto, susurrando.
Él me mira de reojo y resopla con aire de suficiencia, como si me estuviera perdonando la vida. Entonces enchufa al teléfono al cargador, dejándolo en la mesita de noche, y se estira en la cama, dándome la espalda.
—Te quiero, cariño. —Espero unos segundos y, al no recibir respuesta, insisto—: ¿Y tú a mí?
—Sí.
Consciente de que es la mayor muestra de cariño que voy a conseguir, cierro la puerta con cuidado y me dirijo a la siguiente habitación, la de Angie. Ella también parece haberse saltado la prohibición de usar el móvil después de cenar, ya que lo tiene sobre la colcha, y parece haberse dormido con él entre las manos. Lo cojo y lo desbloqueo. La condición indispensable para que accediéramos a comprarle el teléfono era que tanto su padre como yo tuviéramos total acceso a su contenido y a sus redes sociales, así que, sin ningún cargo de conciencia, me dispongo a leer sus últimos mensajes.
“¿Entonces qué? ¿Te van a dar la pasta tus padres?”
“No lo sé… Mi madre se ha puesto chunga y no está por la labor… Pero a la hora de la cena he hablado con mi padre y me ha contestado que ya veremos. Así que no está todo perdido”
“Tu padre mola mazo”
“Al menos, no está siempre amargado como mi madre”
Con lágrimas en los ojos, separo la vista de la pantalla y miro a Angie. ¿Una amargada? Quizá estoy así porque paso infinidad de horas trabajando para poder mantenerles. Los libros, la ropa, llenar la nevera constantemente y, sobre todo, los tratamientos de Tom no son gratis. Y puede tacharme de amargada tanto como quiera, pero prefiero gastarme el dinero en pagar las facturas que en comprarle unas zapatillas que, por cierto, no necesita. Decido confiscarle el móvil como castigo, así que me lo llevo conmigo y bajo las escaleras dispuesta a tener una seria conversación con Adam. ¿Ya veremos? Seguro que esa ha sido su manera de escurrir el bulto y tenerla contenta, y así es como yo quedo como la mala de la película. Siempre. A lo mejor, si él se cuadrara alguna vez con ellos, nos repartiríamos un poquito más el papel de amargado del cuento…
—¡Mierda! ¡Joder! —me quejo al tropezar con el escalón suelto de la escalera. Y ya van tres veces esta semana.
—¿Estás bien, cariño? —me pregunta Adam desde su escritorio de trabajo, situado en un lateral del salón, cerca de una de las ventanas que dan a la calle.
—Pues no.
—Creí que dormir te sentaría bien. Por eso no te he querido despertar… —dice, poniéndose en pie y acercándose a mí con los brazos extendidos, dispuesto a abrazarme.
Agarro sus antebrazos y le detengo antes, impidiéndoselo. Su expresión se torna de sorpresa, y me mira frunciendo el ceño.
—Tenemos que hablar —me descubro diciendo.
—Vale… —contesta él, muy quieto.
Resoplo y me dejo caer en el sofá. Noto bajo mi trasero algo duro, y me levanto de un brinco. Cuando aparto la manta, descubro uno de sus libros, que siempre deja tirados en cualquier sitio, a pesar de haber una preciosa estantería a cinco pasos escasos de distancia.
—Perdón… —se disculpa él, quizá consciente de que no es el mejor momento para añadir más motivos a mi enfado.
Por el rabillo del ojo veo cómo lo deja en su sitio y vuelve con la mirada perdida. Seguro que su cabeza está buscando mil y un motivos que puedan provocar esta charla. Estoy convencida de que él es consciente de que las cosas se han enfriado, de que nada es como antes. Seguro que ha notado que, cuando nos miramos, ya no sentimos con la misma intensidad que antes.
En ese momento, el horno hace sonar su campana, interrumpiendo el tenso momento que se avecina. Miro por encima de su hombro, hacia la cocina.
—He preparado unas costillas a la barbacoa para mañana… Las he cocinado a baja temperatura durante doce horas… Y para esta noche, hice puré de calabaza. Sorprendentemente, ha obtenido el beneplácito de todos los comensales. Sin excepción. Te he guardado un poco, por si te apetecía cenar algo…
Y entonces, en cuanto vuelvo a posar los ojos en él, en cuanto nuestras miradas se encuentran, él sonríe con timidez y puede que incluso con algo de miedo, y siento cómo me desinflo lentamente. Puede que ya no sea como antes, pero sigue siendo Adam. Quizá ya no salten chispas entre nosotros, pero sé que puedo contar con él. A lo mejor ya no corremos a la cama cada vez que los niños nos dan un respiro, pero siempre me tapa con una manta cuando me duermo en el sofá. Por no decir que, desde que descubrió su faceta culinaria, no he tenido que preocuparme nunca más de las comidas y cenas en casa.
—¿Y bien…? —carraspea suavemente—. ¿De qué querías hablar?
Cojo aire con fuerza un par de veces más mientras vuelvo a valorar las opciones. ¿Me armo de valor y le abro de par en par mi corazón o, como llevo haciendo mucho tiempo, camuflo mis sentimientos y lo dejo pasar?
—No le vamos a comprar unas zapatillas nuevas a Angie —acabo diciendo. Quizá no es el tema del que quería hablar con él, pero sin duda es uno que teníamos que tratar tarde o temprano.
—Ah.
Tanto en su tono de voz como en su expresión se refleja un cierto aire de alivio, lo que me da a entender que se esperaba una conversación bastante más profunda y difícil.
—Las suyas tienen apenas seis meses.
—De acuerdo.
—Así que no le des falsas esperanzas con respuestas del estilo “ya veremos” o “ya hablaremos” cuando te insista. Créeme, está medicamente probado que no le va a dar un ictus por no tenerlas.
—Tú eres la entendida en ello —contesta alzando las palmas de las manos mientras se le dibuja una pequeña sonrisa en los labios.
Nos miramos durante un rato. Puede que él no pretenda nunca tener “esa” conversación, pero, en el fondo, sé que la espera.
Snoop da un brinco y se sube al sofá, saltándose la prohibición expresa. No contento con ello, apoya la cabeza en la pierna de Adam y me mira de reojo, como si me retara a decirle algo y poder demostrarme que no tiene ninguna intención de hacerme caso.
—Voy a por ese puré de calabaza.
—De acuerdo.
Me levanto y, antes de alejarme, le doy un beso corto en los labios. Cuando lo hago, siento su mano en mi cintura, apretándome la piel con la yema de los dedos.
—Te espero en la cama —me dice en tono de promesa.
Y quizá la creyera porque, después de degustar la riquísima cena que me había guardado y subir las escaleras hacia el dormitorio, la sonrisa pícara que se había formado en mis labios se desvaneció de golpe al descubrirle roncando entre las sábanas, con un bloc de dibujo sobre el vientre y un lápiz de carboncillo aún en la mano. Resignada, recojo el bloc y el lápiz y los dejo sobre su mesita.
—No pasa nada. Habrá más noches —me digo a mí misma, resignada, intentando convencerme de ello.
[1] Cursos obligatorios de pre-medicina que se estudian en Estados Unidos.
[2] Movimientos, posturas o sonidos repetitivos o ritualizados sin un fin determinado.
[3] Condición médica en la que la persona afectada percibe como insoportables ciertos sonidos o ruidos.